Por Marisol Vera Guerra
::: Con este segmento del libro “Ojos bien abiertos” continuamos presentando los títulos publicados bajo el sello editorial de Letras en la Frontera.
Uno de Ios objetos que más recuerdo de mi infancia es el televisor de bulbos, en blanco y negro, que estaba en la recámara de mis padres. Me gustaba atrapar imágenes en su monitor convexo: lo encendía y las observaba hasta que alguna me llamaba la atención, entonces giraba el botón negro hacia atrás: Off. Esa imagen —al parecer por efecto de la estática— se quedaba proyectada sobre la superficie, como un fantasma blancuzco, durante varios segundos. Yo me quedaba mirando, hipnotizada, cómo se iba disolviendo lentamente. Cuando no quedaba ningún rastro de ella, encendía de nuevo el televisor y repetía la operación. Podía pasar largo rato repitiendo el juego.
A veces, mientras la imagen se estaba disolviendo, me tumbaba de espaldas sobre la cama y me preguntaba qué significaba que esas imágenes se quedaran allí detenidas, ¿era el tiempo que se congelaba? Si yo las había atrapado, ¿había atrapado también al tiempo?, ¿y a dónde se iba el tiempo cuando se disolvía su silueta sobre el monitor del televisor?
Esos fantasmas se convirtieron, pues, en la representación concreta del tiempo. Era algo que yo podía visualizar, y pensaba en lo asombroso e inexplicable que era estar existiendo en ese instante. Me decía luego que algún día, cuando fuese adulta, pensaría en ese momento que ya no estaría en el presente, sino en una imagen lejana. Eso me llevaba a preguntarme qué cosa era la memoria, qué cosa es un recuerdo.
El futuro, en todo caso, resultaba incomprensible. Parecía un lugar al que debía llegar, pero no entendía cómo. Aun ahora, me cuesta trabajo enfocarme por la mañana en lo que ocurrirá en la noche, si no tengo algo como un ancla que me sujete a tierra: agendas, postits, tarjetas, cajones clasificados, bitácoras, plumas de colores, cientos y cientos de carpetas dentro de otras carpetas en los discos duros de mis computadoras.
A veces me parece que el tiempo es un depredador, una bestia que me persigue e intenta devorarme —en algo habrá influido el cuadro de Saturno devorando a su hijo, de Goya, en un libro sobre historia del arte que mi hermano tenía en su recámara—. Me he pasado muchísimas horas de mi vida tratando de entender el tiempo, de darle una forma, de saber qué tan largo es. Desde que Carl Sagan tocara ese tema en la TV, se volvió uno de mis tópicos. Pasé un año ahorrando mis recreos para comprarme su libro, Cosmos, que conservo en mi librero como una reliquia. Luego, a los 14 años le pedí a mi padre de regalo de cumpleaños el libro Historia del tiempo de Stephen Hawking, mismo que debo haber leído unas seis veces. Según dijo alguna vez el célebre científico, él creía que la mayoría de la gente no había entendido ni la mitad del libro, pues si lo hubieran hecho estarían listos para hacer un doctorado en física teórica. Acaso en los 90, conceptos como el de la flecha del tiempo o el horizonte de sucesos continuaban siendo raros para una gran parte de la población, al menos en mi contexto inmediato no encontré a nadie con quién platicar acerca de eso. Bueno, a nadie fuera de los libros, porque los libros eran para mí auténticos amigos.
≈
Resulta irónico que yo tenga presente la idea del tiempo—o debiera decir la imagen del tiempo— durante buena parte del día, y, sin embargo, me resulte difícil anticipar cuánto tardaré en ejecutar una tarea, puedo pensar que la haré en una hora y tardo un mes. O puedo pensar que tardaré un año y la tengo en tres días. Yo misma me sorprendo de lo irreales o desfasadas que pueden estar mis percepciones del tiempo. Suele ser útil trazar un plan concreto con fechas, horas y objetivos específicos. Aún así será difícil, pero es más fácil volver a la ruta de la cual me he desviado que no tener ruta.
Creo que la gente planea los períodos en que hará algo basada en lo complejo de la tarea y los recursos que necesita para ejecutarla; yo en cambio necesito saber cuándo es mi plazo de entrega para saber qué tan compleja puedo volver la tarea. Si, por ejemplo, tengo dos días de plazo tendré la advertencia mental de que no debo entretenerme demasiado en los detalles y, aunque me resulte difícil —por mi tendencia a enfocarme en cada pequeña cosa— aceleraré el proceso, enfocándome en aspectos más generales de la tarea. Si en cambio sé que dispongo de un mes, quizá tarde las primeras tres semanas, atascada en el 5% de la tarea… o, incluso, rumiando en cómo iniciarla. Y no significa que en ese lapso no esté haciendo algo; de hecho, para mí es difícil “parar”. Hago muchas, muchas cosas en un día. Es el resultado del sobreesfuerzo y de no identificar cuándo estoy fatigada.
Sobre mi escritura, hay textos que proceso primero en mi mente durante años, y un buen día me siento a crearlos y… puede nacer un libro en unos días. Después pasaré otro año (o diez) corrigiendo.
Supongo que todo esto es el resultado de un cerebro autista sin una intervención temprana, que aprendió a ejecutar las tareas en ritmos y formas poco convencionales. Pero tengo un superpoder: si bien en el día debo hacer un esfuerzo extraordinario para sistematizar el tiempo, cuando estoy dormida soy una alarma humana perfecta. Puedo programar mi mente para despertarse a la hora que quiero, sólo veo la hora actual un instante antes de apagar la luz y pienso en la hora en la que quiero despertar. Desde que empecé a hacerlo, hace una década, siempre ha dado resultado. Toda mi vida había usado alarmas, porque eso era lo convencional, y toda mi vida las había odiado; un día que me quedé sin celular recurrí por primera vez a esta alarma mental. Y nunca más he vuelto a poner una alarma fuera de mi cabeza.
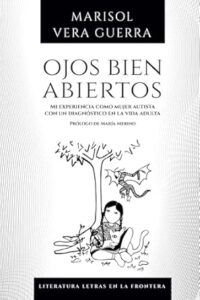

Gracias por la publicación, amigos. Este fragmento que eligieron, precisamente, es de mis favoritos del libro.
Me encanta la forma de relatar de Marisol, y en este caso me parece muy interesante su forma de analizar como ciertos instantes captados en la niñez afectan nuestra vida adulta y la forma de percibirlo todo.